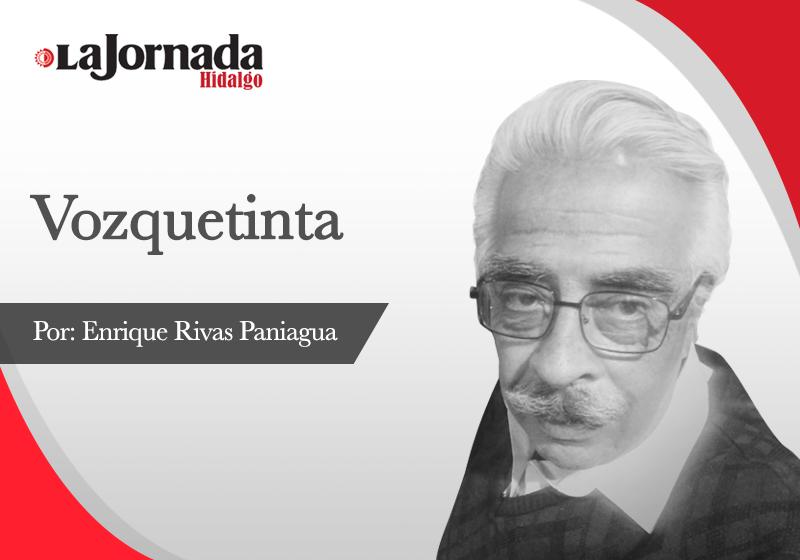
Un pupitre pegado a otro
Vozquetinta
Así transité mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi carrera. Viéndole la nuca a quien calentaba la banca de enfrente. Soportando la falta de baño diario de la persona a mi izquierda. Asfixiándome con la pestilente brillantina o el mareante perfume de la de mi derecha. Lloviéndome sobre el cuerpo los microbios del estornudo o la tosedera de la de atrás. Y a la par de nosotros pupilos y pupilas, la pontificadora presencia del profesor, de la profesora, perorando desde su púlpito o paseándose con parsimonia entre los pocos y prisioneros pasillos de aquel pandemónium.
Algo similar ocurría durante los diez relajientos minutos de entreclases afuera del aula, la media hora de recreo en el patio, la pecadora ida de pinta y sin vigilante reloj a la cafeta. Apiñarse era lo estándar, lo correcto. No rifaba otra manera de educarnos. Uno debía adiestrarse en el gentío porque eso anticipaba la vida que enfrentaría cuando llegase a la adultez definitiva. Si bien ya no con sangre, la letra entraba con multitudes. Mientras más alumnado, mejor. Padecíamos el complaciente síndrome de la escuela muégano.
Para bien o para mal, acaso nunca se vuelva a esa vieja educación gregaria. El horno no está ya para bollos tipo colmena. ¡Ay, la insana distancia que nos expulsó del paraíso y puso a la entrada un ángel con espada flamígera como portero incorruptible y malmodiento!
Jamás he cedido al hechizo fácil de ser agorero, y menos ahora; pero reflexiono qué habría sido de mí como niño y luego como púber, de haberme visto obligado a conectarme en casa todos los días a una pantalla como sustituto pedagógico. Se atrofiaría, supongo, la enfermiza pasión que aún mantengo por cargar dos o más útiles de colegial en mi mochila; por escribir, a mano y en hojas de reúso, cuanta creatividad se me viene a la cabeza; por escuchar sin intermediarios las voces diáfanas —no filtradas, no a través de malostercios digitales— de los demás.
Volver a clases presenciales será siempre riesgoso. Ni duda cabe que igual será el seguir viendo en la compu la pixelada imagen de nuestro maestro Fulano o nuestra maestra Mengana, y a ratos, inserto en un recuadro, el aséptico rostro de nuestro compañero Zutanito o nuestra compañera Perenganita, planteando o respondiendo a cierta pregunta. Combinar ambas opciones, ajustándolas al carácter y a las condiciones propias de las 32 entidades federativas, se antoja una solución salomónica, pero ésta requiere tanto imaginación y autocrítica como destreza y voluntad políticas. Lástima que semejante cuarteta de virtudes no brille en la noche del tiempo actual.
Mañana alguien tendrá la ocurrencia de dar una manita de gato al antiguo plantel escolar, empotrar un pizarrón en la pared principal de cada uno de sus salones, colgar otra vez de los muros restantes los retratos de héroes y heroínas junto a un mapa de la república o unas lonas con dibujos didácticos, arrejuntar en dicho espacio el mayor número posible de mesabancos, sentar sobre ellos, en vez de infantes vivitos y coleando, a maniquíes (sin cubrebocas, claro).
Un sitio con tan añorante mobiliario deberá promovérsele para que reciba, ya no a estudiantes sino a turistas. La escuela no virtual, aquella interactuante escuela cara a cara, cumplirá así su injusto destino de convertirse en museo histórico.


