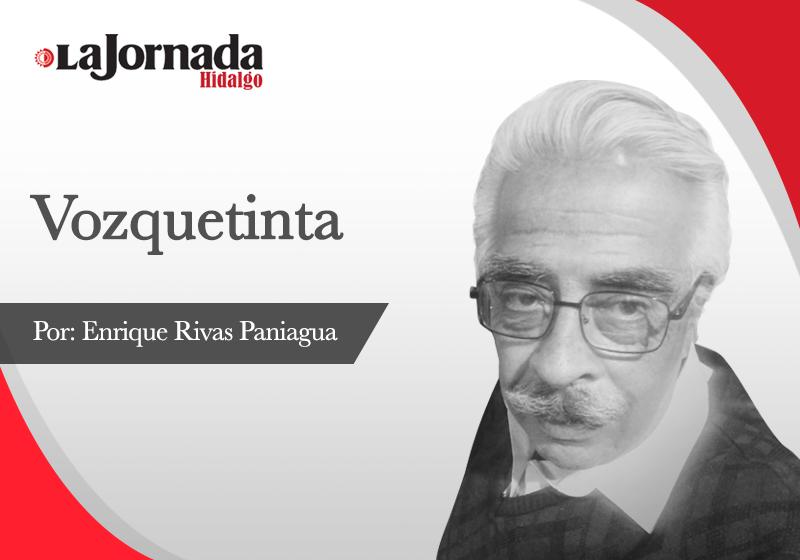
Ego te absolvo
Vozquetinta
Acúsome, padre, de estar, a mis 71 años, encaprichado en terminar de escribir varios libros que tengo pendientes desde hace algunos ayeres; y si tuviera recursos económicos (cosa lejos del bolsillo de este pobre diablo arrodillado frente a usted), alcanzar a imprimirlos. Me bulle lo que tengo bajo la tapa craneana como si fuera una olla exprés urgida de liberar su vapor existencial, temeroso de que mis textos inconclusos, por estar enterrados en archivos de computadora, nadie quiera después exhumarlos o, si bien les va, alguien muy masoquista deba leerlos en ediciones póstumas llenas de asegunes y salvedades, seguramente con más notas aclaratorias del editor responsable que mi propia obra. Toda proporción y admiración guardadas hacia pluma de tal magnitud, padezco de un síndrome equivalente al de José Emilio Pacheco, el obsesivo artífice, el eterno autocorrector de sus escritos.
También confieso, padre, no sin una mueca de disgusto, que me mueve el tapete tanta distracción y pérdida de tiempo provocadas por el burocratismo, la tramitología y la amenaza de castigos administrativos. Va un reciente botón de muestra. Pese a estar en edad y antigüedad de jubilarme, sigo por vocación trabajando en una radio pública dedicada a la cultura. Ahí recibo una quincena raquítica, apenas para sobrellevar el gasto cotidiano; pero ahora, como en todo el gobierno federal, se me exige presentar declaraciones engorrosas y llevar en línea cursos, no sólo verborreicos, oscuros e imprácticos, sino ajenos por completo al tipo de trabajo que desempeño. Debo entonces concentrar toda mi atención al momento del examen para no cometer una pifia, lo cual, aparte de generarme desazón y fatiga mental, me hace postergar a una fecha imprecisa lo que de veras me alienta a ser creativo.
¿Quién me manda querer anteponer lo sustancioso a lo vacío, lo trascendente a lo efímero, lo apapachador a lo ingrato por inútil? Resulta una cruz pesada y admito que cala hasta el tuétano, padre. Ninguna varita mágica ha de garantizarme un mañana tan largo y suficiente como para llevar a buen puerto mi loca inclinación vital por la escritura y la publicación de libros. Si aquí me quejo de ello, convencido de que hay otros temas más importantes que abordar, es solamente por desahogo, porque si lo conservo entripado tal vez explote la olla antes de lo previsto.
Trataré de acatar con humildad franciscana la penitencia que me dicte, padre. ¿Otros diez cursos tediosos y reglamentarios a guisa de padrenuestros y avemarías? Correcto, los apechugo. Ojalá, al menos, aprenda yo a ingresar a sus respectivas plataformas y pueda inscribirme en ellos, previo trámite para obtener una clave críptica de acceso que cumpla con los requisitos impuestos por el ubicuo Big Brother. ¿Qué quiere? Una generación utopista como la del vetarro pecador que le habla no creció con el envidiable don de adaptarse en un santiamén a los relámpagos y truenos tecnológicos.
Sea por Dios, padre, y venga más. Donde manda capitán no gobierna un humilde sesentero protestoso, metido a dizque escribidor.


