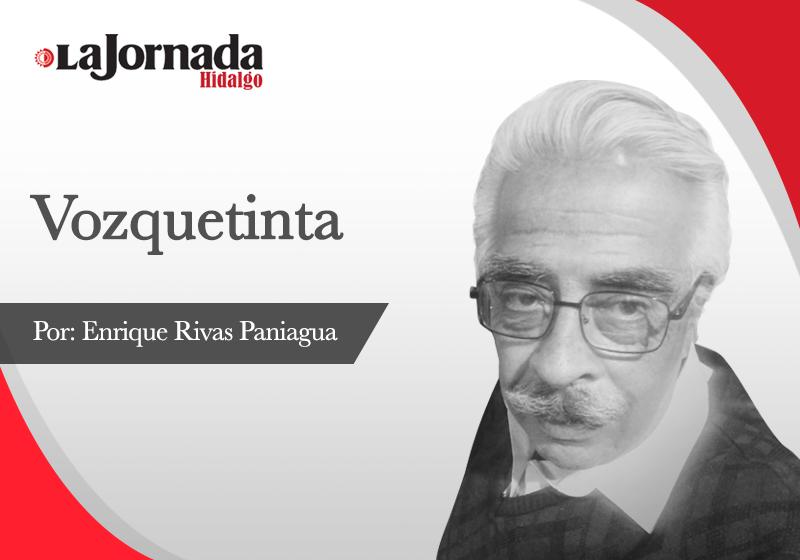
Del brazo y por (los libros de) la calle
Vozquetinta
Un domingo cualquiera en las aceras del mercado de La Lagunilla. A su primera edad, Andrés se quedaba dormido en la mochila de canguro que acomodaba yo a mi pecho para poder llevármelo al safari semanal de libros, y eso me dejaba disponibles las manos si quería tomar un ejemplar, hojearlo, sacar monedas, apoquinar lo convenido por su compra. Siguió acompañándome cuando dejó de ser bebé y hasta casi convertirse en chamaco, no sin ganarse familiaridad entre todo el gremio de libreros, tanta que uno de ellos siempre le ofrecía su asiento detrás de los tablones con libros apilados y hasta le invitaba una chaparrita el naranjo para que calmara su sed. Así creció, así se templó la infancia de mi primer hijo: en callejera, transeúnte, airosa, tentadora, regateable tinta sobre papel.
Mientras, entre semana, yo no perdía excusa para escaparme a las librerías “de viejo” (todavía no les daba a sus propietarios por llamarlas “de ocasión”, eufemismo que después aplicaron sin éxito). Las de la avenida Hidalgo, por la Alameda; las de las calles Donceles, Venezuela, Cuba, Argentina, en el Centro; las de la calzada Puente de Alvarado, en la colonia Tabacalera; las de las colonias Roma, Condesa, Doctores, Santa María la Ribera, Tacubaya; las de jacalones banqueteros junto a la Ciudadela; las cercanas a los metros Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. También solía ir, cuantimás durante los quince días de febrero que duraba la benemérita Feria del Libro del Palacio de Minería, al tianguis cotidiano en el callejón Condesa (no al tianguis sabatino de San Ángel Inn, porque éste era para bolsillos de talla extragrande).
¡De cuántas obras orgiásticas, cuando no orgásmicas, me surtieron aquellas librerías o puestos ambulantes para hacerle el amor a mi insaciable quelite, la lectura! Y luego, ¡ah, los nombres de sus establecimientos, poéticos, excitantes, enchinadores de la piel!: «A Través del Espejo», «Ático», «Bibliofilia», «El Callejón de los Milagros», «El Tomo Suelto», «Hermanos de la Hoja», «Inframundo, «La Aventura de Leer», «La Casona de Aura», «La Historia sin Fin», «La Última y nos Vamos», «Mercader de Libros», «Teorema»,…
Varias de tales quimeras librescas ya son historia preinternética. Otras, según me reporta Andrés tras una inspección ocular que hizo por las de la Roma, cambiaron su vocación y ahora ofrecen títulos nuevos de editoras mexicanas o extranjeras, sobre todo mediante preventa por catálogo. Algunas, menos mal, siguen totalmente fieles a lo suyo o reservan un rincón a los volúmenes de segunda mano, acaso por mera nostalgia, acaso para servir de placebo a chiflados como su servilleta, necios todavía en atiborrar con añosos juguetitos impresos los pocos espacios vacíos que quedan en sus bibliotecas domiciliarias.
Con la apertura de otra sucursal de «Librero en Andanzas», Pachuca acaba de sumar una segunda librería de viejo a su currículum. No es poca cosa para una minimetrópoli lacerada por la poquitez y chabacanería de sus tiendas de libros. Quiero creer que los osados empresarios de tan reciente negocio midieron bien el agua a la olla de tamales antes de lanzarse a la aventura. Ojalá no se les enrancien. Ojalá la visiten nuevos quijotes paternos cargando en bolsas de canguro a sus hijos. Ojalá, también, acudan nuevos retoños —tan lejos del Dios encuadernado, tan cerca de los tejidos de las redes sociales— cargando en mochilas la vocación heredada de sus progenitores.



Una delicia leer tus artículos Primo, Gracias !
Saludos ilustre Paisano, fuerte abrazo tamaulipeco!!
Un placer conocerlo al leerlo.. Trataré de seguirlo por aquí. Saludos